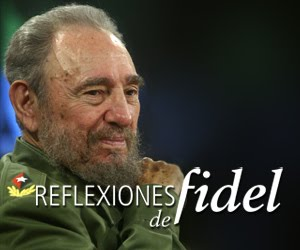Artículos más leídos
- ‘Los fundadores del alba’, un libro cada vez menos leído
- La Masacre de Kuruyuki en tierra guaraní
- Facultad de Medicina convoca a estudiantes y bachilleres al examen de suficiencia
- Convoca a Curso Prefacultativo y Examen de Dispensación gestión 2014
- Diseño Gráfico es la nueva carrera de la UMSA
- La revolución paceña de 1809: con unidad de la plebe por la libertad…
- Cadena de mentiras e impunidad en la conducta de gobernantes
- Desde Chile nos sumamos
La Independencia en el Alto Perú: entre la ausencia de una burguesía nacional y la resistencia indígena
- Detalles
- Creado en Miércoles, 06 Agosto 2025 12:55
- Categoría de nivel principal o raíz: ROOT
- Categoría: Nuestra tierra
A propósito del 6 de agosto y el Bicentenario de la fundación de Bolivia
Fuente: Masas 2846
miércoles 6 de agosto de 2025
La Guerra de la Independencia en el Alto Perú (actual Bolivia) no fue producto de una revolución burguesa al estilo europeo o norteamericano. A diferencia de Inglaterra en 1688, Estados Unidos en 1776 o Francia en 1789, donde la burguesía lideró procesos de transformación social y política contra el absolutismo y el feudalismo, el Alto Perú carecía de una clase burguesa consolidada capaz de asumir un proyecto nacional moderno. En su lugar, el escenario fue moldeado por una élite criolla conservadora, cuya existencia dependía del sistema colonia basado en la explotación del trabajo servil de los indígenas convertidos en pongos, mitayos, etc. y como emergencia de ello, por una larga tradición de resistencia indígena, que con las rebeliones de Túpac Amaru y Túpac Katari en la década de 1780 hasta las luchas armadas de 1811 a 1825, constituyeron el núcleo más radical y popular de la lucha anticolonial.
El hecho es que durante los siglos XVII al XVIII, mientras en Europa se desarrollaba el capitalismo dentro el viejo régimen feudal, en gran medida impulsado por el gigantesco flujo de riquezas y recursos provenientes del descubrimiento y colonización de América; en Sudamérica y el Alto Perú, la colonización española reforzó las relaciones feudalescoloniales de producción. España devino en el Estado más reaccionario y atrasado de Europa.
- 1.El contexto económico y social del Alto Perú colonial
Durante los siglos XVII y XVIII, la economía del Alto Perú estuvo articulada al sistema colonial extractivista centrado en la minería de la plata, especialmente en Potosí y en el trabajo servil semiesclavista como la forma dominante de explotación laboral. Este sistema generó una elite minera criolla altamente dependiente de la burocracia colonial, que no logró constituirse en una clase burguesa autónoma con proyecto nacional propio.
“El Alto Perú, no contó, como otros países, con un poderoso sector de comerciantes vinculados fuertemente al capitalismo europeo, es decir, como un núcleo potencial de la burguesía contemporánea …. Los mineros potentados y el gremio de los azogueros son en nuestra historia las primeras manifestaciones de una posible burguesía nacional, núcleos que, desgraciadamente desaparecieron con la ruina total de la industria minera colonial …”. (Lora, 1964 -1979) (G. Lora. Historia del Movimiento Obrero Tomo I, Pg.12 y 13).
A diferencia de la burguesía europea, que emergió como una clase con intereses económicos independientes del orden feudal, en el Alto Perú no se consolidó una clase media urbana moderna ni una economía de mercado interna que promoviera un capitalismo local. Las políticas coloniales, dictadas por la corona española y que correspondían a los intereses de chapetones y criollos no favorecían ese desarrollo.
La estructura económica estaba controlada por el comercio monopólico de la Casa de Contratación de Sevilla, y las relaciones sociales seguían modelos señoriales, donde el trabajo indígena forzado (mita, encomienda, repartimiento), el trabajo servil, era la base de la acumulación. La sociedad colonial estaba profundamente jerarquizada: españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes coexistían en un orden de castas que limitaba cualquier forma de cohesión social nacional.
- 2.Contraste con las revoluciones burguesas de Europa y Norteamérica
- 3.Las sublevaciones indígenas: de Túpac Amaru a los guerrilleros andinos
- 4.Independencia sin revolución: el triunfo criollo y la exclusión popular
- 5. Conclusión
En las revoluciones de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, la burguesía fue el sujeto histórico que desafió el orden aristocrático. En Estados Unidos, los grandes plantadores y comerciantes en las Trece Colonias se rebelaron contra las restricciones fiscales y comerciales impuestas por la metrópolis. En Francia, la burguesía ilustrada se opuso al absolutismo y al orden estamental.
En el Alto Perú, no hubo tal burguesía. La elite criolla estaba subordinada al comercio colonial y, en general, era conservadora. Las ideas ilustradas y liberales llegaron de forma filtrada y fragmentaria. No se articuló un proyecto político moderno que buscara transformar la estructura económica o eliminar el dominio de castas. Por ello, la independencia no representó una revolución social ni económica que acabe con las viejas relaciones feudales-coloniales de producción. Como señala Sergio Almaraz, la independencia fue “una transferencia de poder de una minoría peninsular a una minoría criolla”.
En esa medida, la independencia para la mayoría indígena, no represento un cambio cualitativo en su forma de vida y trabajo, por el contrario, se acentuaron los abusos y la sobreexplotación, al tener los criollos las manos libres de las limitaciones impuestas por las “leyes de indias”, para convertir en oro el sudor y las lágrimas de los pongos.
“Los quechuas y aimaras y los de las otras nacionalidades oprimidas y explotadas, tienen razón para no diferenciar entre los invasores peninsulares de los criollos que se levantaron contra sus padres en 1825 o de la minoría de blancoides que bautizaron con el nombre de republica su “hacienda”. Las nacionalidades nativas –la mayoría de la sociedad- vieron que el asalto de sus tierras, la opresión y explotación, se mantuvieron e incluso se agravaron, al amparo del cambiante ordenamiento jurídico y de todos los rótulos que colocaron los opresores de turno” (Lora, 1964 -1979) (G. Lora. Liberación de las naciones oprimidas Pg.28)
En contraste con la pasividad política de la élite criolla, el movimiento indígena desarrolló un largo ciclo de rebeliones que anticiparon y nutrieron el proceso independentista. La rebelión de Túpac Amaru II en el Cuzco (1780–1781) y la de Túpac Katari en La Paz (1781) movilizaron decenas de miles de indígenas que pusieron en jaque al orden colonial. Estas insurrecciones, aunque reprimidas con extrema violencia, evidenciaron que el malestar indígena no era coyuntural, sino estructural: contra los abusos de los corregidores, los tributos excesivos y el trabajo forzado.
Los levantamientos indígenas no tenían una ideología moderna al estilo europeo, pero sí constituían una resistencia de clase, étnica y cultural, que ponía en cuestión tanto el dominio español como la opresión de las élites criollas locales. Durante las guerras de independencia (1809–1825), muchos de los movimientos guerrilleros en los Andes (como los de Vicente Camargo, Manuel Ascencio Padilla y Juana Azurduy) reclutaron indígenas y campesinos como base social, aunque muchas veces fueron utilizados como fuerza militar sin acceso al poder político posterior.
La profunda limitación de los levantamientos indígenas hay que buscarla en el hecho de que el modo de producción de la vida social esta enraizado en el empleo de medios de producción manuales, artesanales, no en una producción intensiva, sino, más bien en una forma de producción extensiva, limitada por la capacidad de la mano del hombre apenas potenciada por el uso de bestias de carga. La producción de la pequeña parcela, trabajada para beneficio del patrón, lleva al indio ha anhelar la recuperación de la tierra, la sed de tierra enraíza en esta forma de producción de la vida social; para el indio se le va la vida en la tierra que trabaja y por ende aspira a que esta sea de su propiedad y para su beneficio. No estamos hablando de un proletariado agrícola industrial que puede ser instintivamente comunista, sino de pongos, de siervos, cuya productividad es bajísima en base a jornadas extenuantes de trabajo en la que se ve involucrada toda la familia. De ahí que las aspiraciones de estos indios sean recuperar la tierra y reestablecer el “Tawantinsuyo”, el pasado, considerado como un “tiempo mejor”.
Al no haberse desarrollado la burguesía industrial tampoco apareció el proletariado industrial. La hacienda criolla no llegó nunca ser una granja agroindustrial maquinizada.
Como señala Silvia Rivera Cusicanqui, la independencia fue una traición a las luchas indígenas: el nuevo Estado mantuvo la exclusión y continuó con la explotación de los pueblos originarios, ahora bajo nuevas banderas republicanas.
La independencia del Alto Perú culminó en 1825 con la proclamación de la República de Bolívar (luego Bolivia), sin que se produjera una ruptura estructural con el orden colonial. La nueva república heredó las estructuras sociales coloniales, el latifundismo, la marginación indígena y la centralidad de la minería.
No se abolió la propiedad colonial, no se distribuyeron tierras, no se reconoció la ciudadanía de los indígenas ni se desmontó el sistema tributario. En palabras del historiador Fernando Cajías, la independencia boliviana fue “una revolución inconclusa”, dominada por sectores criollos militares que se beneficiaron del vacío de poder dejado por España.
No había aparecido la burguesía revolucionaria capaz de liderar la transformación del país, que libere las fuerzas productivas por el camino de la revolución industrial, que permita establecer una verdadera república democrática en base al derecho de las naciones indígenas a la autodeterminación.
La ausencia de una burguesía nacional con proyecto transformador en el Alto Perú explica en gran medida por qué la independencia boliviana no fue una revolución moderna, sino un cambio limitado de élites. En cambio, el verdadero motor de resistencia popular fue el movimiento indígena, cuyas luchas desde 1780 hasta 1825 pusieron en crisis al sistema colonial, pero fueron marginadas del nuevo orden republicano. Esta contradicción fundacional —una independencia sin revolución social— marcaría la historia del Estado boliviano durante los siglos XIX y XX, y sigue siendo una herida abierta en la memoria política del país.
“La historia del país de la última época está determinada en gran medida porque no ha logrado ponerse en pie una burguesía nacional o industrial, que pueda verse obligada a chocar con las grandes metrópolis imperialistas a fin de conquistar un espacio en el mercado internacional.
Lo que puede considerarse la Bolivia moderna – que se estructura en las décadas finiseculares- es la consecuencia de la invasión del capital foráneo ya trocándose en financiero, que se yuxtapuso al precapitalismo, a la servidumbre, a la opresión de las nacionalidades nativas.” (Lora, 1964 -1979) (G. Lora. Liberación de las naciones oprimidas Pg.8).
La tarea democrática-burguesa, de poner en pie un Estado de derecho, nacional, soberano y, democrático es una tarea pendiente de realización. 200 años de independencia, sólo han confirmado que la ausencia primero y luego que la debilidad de la burguesía comercial intermediaria que surgió después de la revolución de 1952 y antes de ella la feudal burguesía, no pudieron llevar a su culminación esa tarea.
https://masas.nu/articulos%20para%20la%20portada/masas%202846-para%20index/masas%202846.pdf
Agencia de noticias universitarias Aquí Comunicación
El infamatorio
Publicación Aquí 356
- Aquí 356
- Premios y lisonjas fabricados a la medida de autócratas narcisistas
- Del decreto cuestionado al pacto social: La necesidad de subir una pendiente inclinada
- La humillación a los vencidos: método y práctica de los jerarcas
- ANDECOP emite manifiesto en defensa de la calidad educativa ante la Resolución Ministerial 01/2026
- Aquí 355
- Del 21060 al 5503: cuarenta años después, nuevamente, el pueblo pagará la crisis
- Ajuste sí, pero no así
- Las Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señala que las medidas económicas del Gobierno deben garantizar la justicia económica y no vulnerar la dignidad humana
- Entrar en la historia o quedar fuera
- 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 49 años de lucha incesante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que interpela al Estado y la sociedad
- A los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz se pronuncia
- Cirilo Jiménez, sindicalista revolucionario
- Aquí 354
- No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial
- El reordenamiento de facto del mundo
- Presidente de la CAO propone privatizar Áreas Protegidas y fragmentar Tierras Comunitarias de Origen
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- Conversaciones con el Tío de Potosí
- El boliviano Héctor Garibay gana en Colombia la Carrera Rescate de la Frontera
- Aquí 353
- Recuperación de la Casa de los Derechos Humanos: 901 días de resistencia y vigilia por los derechos humanos en Bolivia
- El autoritarismo y el periodismo
- Presidenta de ANDECOP hace público un pronunciamiento
- Protesta de la “Generación Z” es reprimida por un Estado sumido en corrupción y vínculado con el narcotráfico
- Pensar y expresarse en democracia
- La increíble y triste historia de Choquehuanca
- Aquí 352