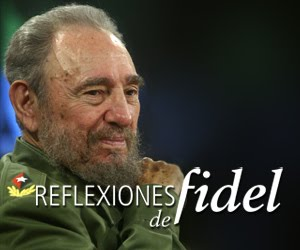Artículos más leídos
- ‘Los fundadores del alba’, un libro cada vez menos leído
- La Masacre de Kuruyuki en tierra guaraní
- Facultad de Medicina convoca a estudiantes y bachilleres al examen de suficiencia
- Convoca a Curso Prefacultativo y Examen de Dispensación gestión 2014
- Diseño Gráfico es la nueva carrera de la UMSA
- La revolución paceña de 1809: con unidad de la plebe por la libertad…
- Cadena de mentiras e impunidad en la conducta de gobernantes
- Desde Chile nos sumamos
Pensar y expresarse en democracia

Erick R. Torrico Villanueva*
17 de noviembre de 2025
Fuente: ANF
La democracia, hay que reiterarlo, es un régimen basado en el reconocimiento, la vigencia y la garantía de derechos y libertades para los individuos, grupos y colectivos. No es apenas un ritual electoral para seleccionar cada cierto tiempo a quienes dirigirán un gobierno.
Dos de esas prerrogativas fundamentales son las libertades de pensamiento y expresión, que conciernen a la condición básica de autonomía de todo ser humano. El más remoto antecedente conocido de protección de la segunda de ellas proviene de la “Declaración de Derechos”, que en la revolución inglesa de 1688-89 alimentó la conversión de la monarquía absoluta en monarquía parlamentaria. Cien años más tarde, la Revolución Francesa aprobó la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” que estableció los siguientes dos artículos respecto de esas libertades:
“10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público. 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.
Por esos mismos años, al contestar en 1784 a la pregunta “¿Qué es la ilustración?”, el filósofo Immanuel Kant remarcó la importancia capital de la capacidad de cada persona para utilizar la razón (pensamiento), al igual que la de hacer uso público de esa facultad (expresión). En la visión kantiana, la imposibilidad de “servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro”, era equivalente a encontrarse en un estado de “minoría de edad”, situación que Kant convocó a superar llamando a alcanzar la ilustración mediante una “reforma del modo de pensar” para que cada cual pudiera “hablar en nombre propio".
En 1948 la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” consignó en su artículo 19 el derecho “a la libertad de opinión y de expresión”, que implica también el de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En el caso boliviano, ya la primera Constitución Política del Estado, la de 1826, dispuso que “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley determine”, previsión que fue ratificada por la vigente Ley de Imprenta de 1925 y que, en 2009, fue confirmada y ampliada por la nueva Carta Fundamental del país.
Lógicamente, existen otros dispositivos normativos internacionales que resguardan las libertades ya mencionadas, pese a lo cual no solamente se ha tenido que lamentar una preocupante cantidad de vulneraciones en los últimos años, sino que, además, se sufre todavía de amenazas al respecto.
A propósito de esto, según el informe del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos dependiente de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social que se publicó en abril pasado, en 2024 la libertad de expresión de la ciudadanía fue violentada en 34 oportunidades, en tanto que la libertad de prensa sufrió en ese mismo lapso un total de 150 vulneraciones diversas, cifras que hacen parte de los 915 casos de violencia contra las libertades fundamentales y los derechos cuya ocurrencia registró esa institución durante la gestión anterior. Ese total, de acuerdo con la misma fuente, aumentó con relación a los tres años previos que presentaron, respectivamente, 666, 768 y 743 casos.
En el cuatrienio 2021-2024, en síntesis, hubo en Bolivia 197 vulneraciones a la libertad de expresión y 562 a la libertad de prensa, lo que presupone, al mismo tiempo, un cuadro sumamente grave de ataques contra la libertad de pensamiento, panorama que sería más alarmante aún si se añaden las otras agresiones perpetradas contra los derechos a disentir y protestar, así como aquellas que afectaron en general a la institucionalidad democrática (acoso político, corrupción, faltas al debido proceso, condicionamientos, falta de transparencia, etc.).
A lo largo de los últimos 20 años se habló de que el país era escenario de un ensanchamiento del espectro de derechos y libertades, al igual que de una “revolución moral y cultural”. Sin embargo, penosamente, los datos muestran lo contrario.
Los nuevos patrones de discriminación implantados, la estimulada polarización política y étnico-regional, la propalación de un “discurso único” de carácter “andino-céntrico”, el sometimiento de los órganos estatales al grupo en el poder, la gubernamentalización del espacio público y la anulación del pluralismo por diferentes vías (persecución, estigmatización, criminalización, etc.), entre otras fórmulas, acabaron distorsionando cuando no cerrando el ejercicio de un conjunto de derechos constitucionales.
Uno de los efectos de ello fue el debilitamiento de la ciudadanía, pues aparte de tácticas de amedrentamiento o agresión, los que gobernaban aplicaron también otros mecanismos (como el prebendalismo y la propaganda) para mantener a muchos en la “minoría de edad” cuestionada por Kant.
Ahora, a pocos días de haberse instalado un esquema político que se pretende renovado, surgen ya algunas señales inquietantes desde su seno: una diputada oficialista dijo que en su partido “no hay cabida para librepensantes” y un flamante ministro tempranamente observado advirtió con iniciar procesos judiciales contra quienes “dañen al gobierno”.
El silenciamiento del otro, del que piensa distinto, o del que simplemente se atreve a pensar, no solo es antidemocrático, sino, en lo más profundo, deshumanizador. Si Bolivia espera otro tiempo, ese nuevo tiempo solo debe ser aquel en que cada quien tenga posibilidad cierta de pensar y expresarse en libertad.
*El autor es especialista en comunicación y análisis político y vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz
Agencia de noticias universitarias Aquí Comunicación
El infamatorio
Publicación Aquí 355
- Aquí 355
- Del 21060 al 5503: cuarenta años después, nuevamente, el pueblo pagará la crisis
- Ajuste sí, pero no así
- Las Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señala que las medidas económicas del Gobierno deben garantizar la justicia económica y no vulnerar la dignidad humana
- Entrar en la historia o quedar fuera
- 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 49 años de lucha incesante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que interpela al Estado y la sociedad
- A los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz se pronuncia
- Cirilo Jiménez, sindicalista revolucionario
- Aquí 354
- No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial
- El reordenamiento de facto del mundo
- Presidente de la CAO propone privatizar Áreas Protegidas y fragmentar Tierras Comunitarias de Origen
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después
- Conversaciones con el Tío de Potosí
- El boliviano Héctor Garibay gana en Colombia la Carrera Rescate de la Frontera
- Aquí 353
- Recuperación de la Casa de los Derechos Humanos: 901 días de resistencia y vigilia por los derechos humanos en Bolivia
- El autoritarismo y el periodismo
- Presidenta de ANDECOP hace público un pronunciamiento
- Protesta de la “Generación Z” es reprimida por un Estado sumido en corrupción y vínculado con el narcotráfico
- Pensar y expresarse en democracia
- La increíble y triste historia de Choquehuanca
- Aquí 352
- Bolivia, país minero a 73 años de una nacionalización desnacionalizada
- 31 de octubre de 1952: Bolivia recuperó el subsuelo bajo la revolución nacional que transformó la realidad minera
- El voto anulador
- Más del 90% de las operaciones mineras están en manos privadas a 73 años de la Nacionalización de las Minas en Bolivia
- Gestión cultural para difundir la memoria histórica minera